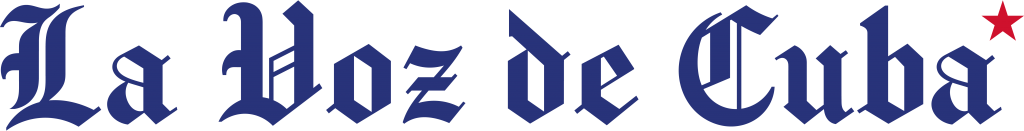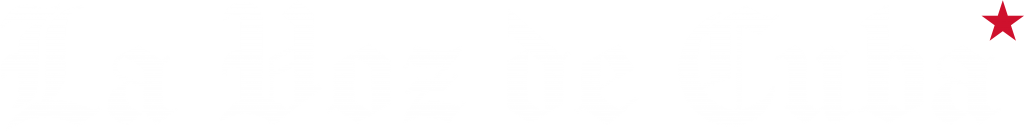Foto: RRSS
El reciente juicio contra el ex viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ha reavivado un paralelo inevitable con uno de los episodios más delicados de la historia de Cuba: el caso del general Arnaldo Ochoa en 1989.
Aunque ambos procesos se presentan oficialmente como respuestas a conductas delictivas graves, las diferencias en el contexto, el impacto y el manejo comunicacional permiten observar cómo ha evolucionado —y también cómo se ha reconfigurado— el ejercicio del poder en la isla.
El juicio del general Arnaldo Ochoa se centró en la acusación de narcotráfico internacional, específicamente por presuntos vínculos con el Cartel de Medellín, donde supuestamente facilitó operaciones relacionadas con el tráfico de drogas utilizando territorio cubano.
Además, se le imputaron prácticas de corrupción y enriquecimiento indebido, como la venta de recursos en el mercado negro durante misiones militares en África, así como el tráfico de bienes valiosos como diamantes y marfil.
Ochoa era una figura reconocida: un general con trayectoria en Angola y Etiopía, admirado tanto por la población como dentro del aparato militar. Su juicio, transmitido en televisión de principio a fin, no solo buscó demostrar culpabilidad, sino también escenificar disciplina interna en un momento en que se anticipaban cambios internacionales que requerirían cohesión total.
Por otro lado, el caso de Alejandro Gil se presenta en un contexto diferente, ya que se trata de un tecnócrata que ha sido la voz visible de una economía en retroceso, caracterizada por una inflación persistente, escasez productiva y la fallida Tarea Ordenamiento.
Las acusaciones contra Gil se centran en delitos económicos y administrativos, entre ellos, malversación, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. Se le señala por utilizar su posición para favorecer contratos, manipular información económica y cometer irregularidades contables y financieras.
A esto se añade un cargo severo que, según la Fiscalía, infringe las normas de seguridad del Estado, relacionado con espionaje, del cual se conoció a través de su hermana María Victoria Gil que involucra información para la CIA.
A diferencia del juicio de Ochoa y del pedido popular, este proceso no fue transmitido públicamente y se llevó a cabo en dos etapas: una por los delitos económicos y otra por el presunto espionaje.
Para muchos, la caída de Gil no busca reafirmar fortaleza, sino explicar un deterioro económico que se ha convertido en la principal fuente de descontento social. Por ello, la narrativa oficial ha sido más cautelosa y centrada en la corrupción administrativa y el abuso de poder.
En 1989, mostrar el juicio era parte fundamental de la estrategia política; en 2025, la transmisión pública habría podido generar inquietud en un país ya golpeado por el desabastecimiento, los cortes eléctricos y la falta de servicios básicos. El silencio informativo, en este caso, ha funcionado como un mecanismo de contención.
Asimismo, difiere la dimensión simbólica del castigo, ya que la ejecución de Ochoa buscó consolidar la autoridad del Estado en plena Guerra Fría. Aunque aún no se conoce la sentencia de Gil, su impacto será distinto al suceder en un país donde la confianza institucional se ha erosionado y la ciudadanía atribuye la crisis a problemas estructurales más profundos que las decisiones de un solo ministro.