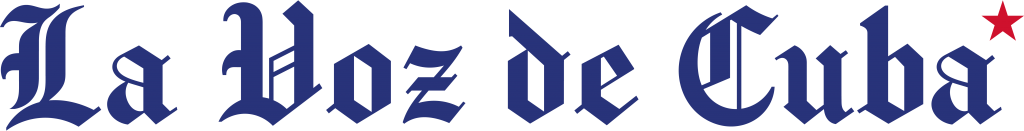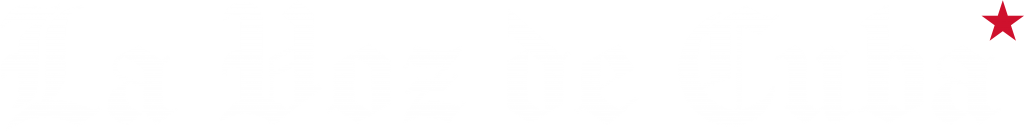Aquí tienes el artículo reescrito, manteniendo las etiquetas HTML:
Foto: Archivo CN 360
Al cierre de septiembre de 2025, el salario medio mensual en Cuba llegó a 6.685,3 pesos, según las estadísticas oficiales más actualizadas. Aunque este monto representa un aumento en comparación con años anteriores, no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia promedio, de acuerdo con varios estudios y testimonios recopilados por medios independientes en el país.
La diferencia entre el salario nominal y el salario real se ha vuelto insuperable para numerosos trabajadores. Si bien se reporta un crecimiento en papel, la inflación y el aumento de precios de bienes y servicios anulan cualquier mejora. Actualmente, el salario no refleja poder adquisitivo, sino más bien la lucha por la supervivencia, una realidad con la que los cubanos han estado lidiando durante mucho tiempo.
Los sectores que ofrecen las mayores remuneraciones están concentrados en actividades técnicas y estratégicas. Encabeza la lista «Suministro de electricidad, gas y agua» con un salario promedio de 12.680,4 pesos mensuales, seguido por «Construcción» con 12.635,8 y «Servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler» con 9.700,9. Estos sectores no solo brindan los salarios más altos, sino también mayores posibilidades de acceder a beneficios adicionales o pagos por rendimiento.
En el extremo opuesto, los sectores con las menores remuneraciones son aquellos relacionados con servicios sociales y actividades de fuerte dependencia del presupuesto estatal. «Comercio y reparación de efectos personales» tiene un salario medio de 4.632,3 pesos, «Cultura y deporte» de 5.037,6 y «Hoteles y restaurantes» de 5.019,9. La desigualdad entre estos grupos puede superar los 7.000 pesos mensuales.
A nivel territorial, también se evidencian notables disparidades. La Habana presenta el salario medio más alto con 7.442,2 pesos, mientras que provincias como Guantánamo (5.562,0) y la Isla de la Juventud (5.430,2) se encuentran en la parte baja de la escala. Esta desigualdad geográfica refleja no solo diferencias en la estructura económica, sino también en el acceso a oportunidades.
De acuerdo con un informe de Food Monitor Program, una pareja en La Habana necesita más de 41.000 pesos al mes para cubrir una dieta básica. Esta cifra equivale a casi siete salarios medios o veinte mínimos. La canasta alimentaria se ha convertido en un lujo que muchos no pueden permitirse sin remesas o ingresos adicionales.
Los jubilados, en particular, son uno de los grupos más vulnerables. Las pensiones mínimas rondan los 3.056 pesos, una cantidad insuficiente para cubrir medicamentos, alimentos y servicios. La situación es especialmente desesperante en un país con una población cada vez más envejecida, donde las cargas sociales crecen y las contribuciones al sistema disminuyen.
Un sector que ha cobrado relevancia en los últimos años es el privado. Las Mipymes y los trabajadores por cuenta propia tienen la capacidad de ofrecer salarios mucho más altos que el promedio estatal. Un empleado en el sector de la gastronomía privada, por ejemplo, puede ganar entre 10.000 y 15.000 pesos mensuales, gracias a propinas y bonificaciones.
Esta diferencia ha provocado una migración laboral desde el sector estatal hacia el privado. Profesionales en salud, educación e ingeniería han optado por actividades mejor remuneradas, aunque no siempre relacionadas con su formación. El resultado es una fuga de talento, desequilibrios funcionales y mayor carga sobre los servicios sociales.
El caso de los médicos es emblemático. Formados por el Estado y con salarios que apenas superan los 3.500 pesos, muchos se ven obligados a buscar fuentes paralelas de ingreso o considerar la emigración. El costo de un cartón de huevos, que ronda los 3.000 CUP, ilustra de forma cruda la imposibilidad de mantener una dieta equilibrada con un salario profesional.
Según datos del MINSAP, el sistema de salud enfrenta una sobrecarga de personal debido a la constante salida de trabajadores. Aquellos que permanecen asumen dobles jornadas o combinan su trabajo médico con servicios turísticos informales, buscando obtener la deseada divisa.
Otro sector con tensiones salariales es el de las fuerzas de seguridad. Aunque sus salarios no figuran entre los más altos (alrededor de 9.000 CUP), disfrutan de garantías en alimentos, vivienda y otros beneficios. Esta es una estrategia para mantener la estabilidad interna en un contexto de precariedad generalizada.
En conclusión, aunque los datos indican que el salario en Cuba ha crecido en términos nominales, sigue siendo insuficiente para sostener una vida digna. Las desigualdades entre sectores, regiones y tipos de empleo refuerzan un modelo de supervivencia en el que la formación profesional no garantiza necesariamente bienestar.
En Cuba, el salario es más que un indicador económico: es un reflejo de la tensión diaria entre la obligación y el deseo, entre la vocación y la necesidad. Y esta tensión está lejos de ser resuelta en el corto plazo.