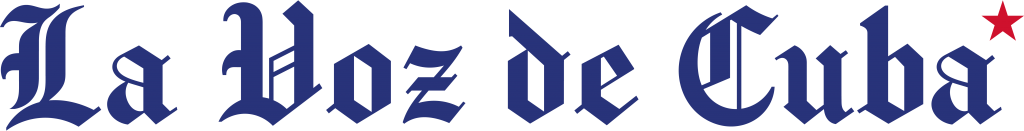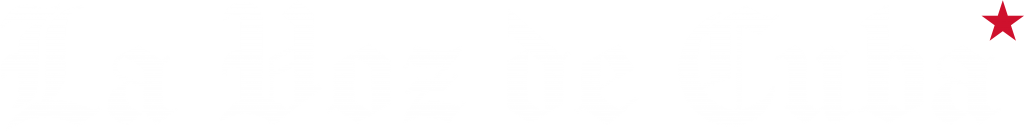Foto:
En una isla donde la creatividad ha sido, históricamente, refugio y resistencia, hoy la cultura lucha por no convertirse en un eco lejano. La vida cultural de Cuba, vibrante y diversa, enfrenta un periodo sombrío, asediada por la migración masiva de artistas, la destrucción física -y simbólica- de sus espacios, los precios inalcanzables para la mayoría y una desidia creciente, alimentada por la desesperanza cotidiana.
El éxodo artístico, fenómeno acelerado en los últimos años, no solo ha vaciado teatros, galerías y estudios, sino que ha dejado un vacío mucho más profundo, el del pensamiento crítico y la renovación estética.
Jóvenes creadores, músicos consagrados y actores con carreras prometedoras han cruzado fronteras en busca de libertad expresiva y condiciones materiales básicas. Muchos de ellos no han regresado, no porque no quieran, sino porque ya no tienen a dónde volver. Los lugares que alguna vez fueron parte de una escena cultural ya no existen o están en ruinas, y queda poca gente que los acompañaba, escuchaba y aplaudía.
Basta con caminar por las calles de cualquier ciudad cubana para ver los pocos espacios que sobreviven entre apagones, falta de recursos y una escandalosa contradicción: precios dolarizados para una población que malvive con pesos cubanos.
El acceso, por tanto, se convierte en un privilegio. Quien quiera ver una obra de teatro o asistir a un concierto debe sortear más que el precio de la entrada; enfrenta el colapso del transporte público, la inseguridad nocturna y la carga mental de una rutina que a veces no deja lugar para el esparcimiento. El arte está, pero es lejano y caro.
Más allá de las dificultades materiales, hay una batalla más silenciosa pero igualmente devastadora: la pérdida de interés y la apatía generalizada. Una generación que creció en medio del desencanto ya no ve en la cultura una vía de escape, sino un lujo. La cultura, esa que forma ciudadanía, que incomoda y que ilusiona, se diluye entre colas, apagones y la lucha diaria por sobrevivir.
Sin embargo, hay quienes resisten. Aún existen pequeños proyectos independientes, en azoteas, patios o redes sociales. Son minoría, sí, pero también son prueba de que la cultura en Cuba aún respira. Y mientras haya alguien dispuesto a crear y mirar más allá de lo inmediato, queda esperanza.
Existen también propuestas estatales. Los artistas crean como pueden y donde pueden. Las opciones actuales no son las de antes, ni tan variadas ni tan multitudinarias, pero aun así están. También hay algunos bares, restaurantes y proyectos privados que han asumido el rol de mecenas contemporáneos, abriendo sus espacios a músicos o artistas visuales.
En estos lugares todavía es posible escuchar música en vivo, ver exposiciones emergentes o asistir a obras de teatro. Pero su contribución está restringida por una lógica económica que generalmente excluye debido a sus altos precios. Así, estos refugios del arte terminan siendo pequeñas burbujas de acceso restringido, donde la cultura a veces se convierte en un espectáculo para unos pocos con acceso a divisas.
El pueblo, al que durante décadas se le prometió que la cultura sería un derecho y no una mercancía, observa desde fuera, consciente de que incluso el placer de una canción en vivo o una obra de teatro improvisada le ha sido arrebatado por la inflación, la desigualdad y un sistema que ya no es capaz, ni parece querer, garantizarlo.
La pregunta no es solo qué cultura queda en Cuba, sino qué país se está construyendo cuando sus artistas ya no quieren quedarse. Porque un país sin cultura no solo es un país más pobre, es un país que ha renunciado a vivir. Es un país que parece haber renunciado al arte.