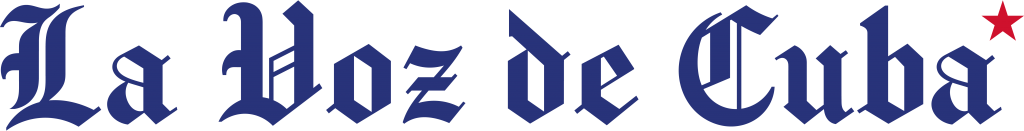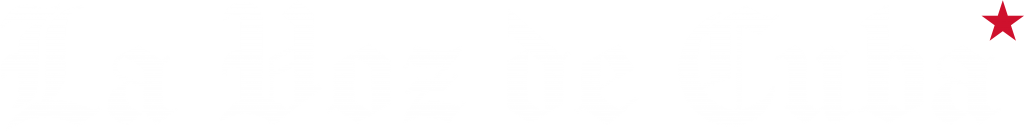Foto: RRSS
La Navidad llega cada año con su promesa universal de luz, celebración y respiro. En gran parte del mundo, diciembre se convierte en un estallido visual, con ciudades que rivalizan por la iluminación más deslumbrante, calles llenas de compradores, música en cada esquina y una energía colectiva que invita a festejar. Afuera, el espíritu navideño se ha convertido casi en una industria: se organizan cenas, se planifican eventos y las familias se reúnen sin temor a que falte el pan o la electricidad.
En Cuba, en cambio, la Navidad se presenta discretamente. No porque la gente no desee celebrarla, ya que siempre ha existido ese deseo, sino porque la realidad ha impuesto un silencio incómodo. Mientras las grandes capitales iluminan millones de bombillas, las ciudades cubanas lidian con apagones que pueden prolongarse por horas.
En la mayoría de las calles no hay ni un solo adorno luminoso, no por falta de interés, sino por imposibilidad. La oscuridad, que debería ser un detalle de la temporada, se ha convertido en una rutina que marca el ritmo del país.
La diferencia se hace más palpable al hablar de comida. En gran parte del mundo, diciembre es un mes de banquetes. En Cuba, el desafío comienza por conseguir los ingredientes básicos de cualquier cena. La inflación ha convertido la cena navideña en un lujo, y las improvisaciones son la norma. Quien logra reunir algo para la mesa se siente casi un vencedor.
Las festividades también chocan con el ánimo general, ya que en Cuba prevalece una especie de resignación. No hay la misma vibrante atmósfera en las calles, no existe ese “espíritu” que se respira en lugares donde la Navidad se celebra sin las tensiones materiales. La gente quiere festejar, pero la realidad se impone. No hay transporte para moverse, no hay productos para obsequiar y no hay dinero para gastar.
Aun así, los cubanos logran encontrar pequeñas formas de resistirse al “apagón general”. Algunos decoran sus casas con lo que pueden, mientras otros reúnen a la familia, aunque la mesa sea modesta. Los niños, siempre dispuestos a creer en la magia, inventan algo incluso en la penumbra, porque Cuba es eso: un país donde la creatividad ha sustituido a la abundancia durante décadas.
Mientras el mundo habla de compras navideñas récord, en Cuba se intenta encontrar la manera de llegar a fin de mes. Diciembre es un cierre de ciclos, una evaluación de logros, y planes ambiciosos para el nuevo año; en Cuba, el análisis es más terrenal: si habrá electricidad, si llegará el café, si se podrá cocinar el 24. Los cubanos han aprendido a sobrevivir en una Navidad que ya no se asemeja a la que recuerdan sus padres ni a la que ven en las pantallas.
Este contraste no es nuevo, pero hoy se siente más intenso. Hay una brecha enorme entre los villancicos que hablan de abundancia y paz, y la realidad de un país donde lo que abunda es la incertidumbre. Y, sin embargo, diciembre trae un simbolismo que sigue vivo gracias a la idea de que siempre hay un momento para reunirse, para agradecer y para mantener encendida, aunque sea una chispa, la esperanza de tiempos mejores.
Quizás por eso, a pesar de la oscuridad, tanto literal como figurada, el cubano mantiene ese optimismo tenaz que no se rinde. Esa convicción de que el país ha estado mejor y puede volver a serlo. Ese impulso que hace que, aunque falten adornos, la gente continúe reuniéndose; aunque escasee la comida, se comparta lo poco; y aunque no haya luz, se enciendan velas.
La Navidad en Cuba hoy no es un espectáculo de luces ni un gran banquete, pero sigue siendo un acto de resistencia emocional. Un recordatorio silencioso de que la vida no se mide en lo que falta, sino en lo que se intenta preservar: familia, comunidad, nostalgia y fe en que el futuro, en algún momento, volverá a encenderse. Porque si algo han demostrado los cubanos es que, incluso en sus horas más oscuras, siempre ha permanecido la esperanza de que la luz regresa.