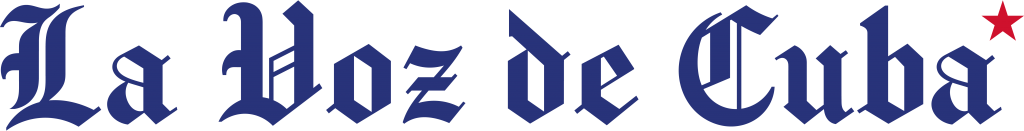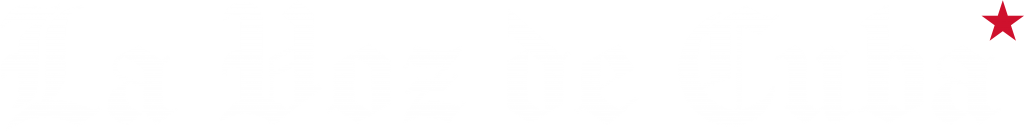Claro, aquí tienes la reescritura del artículo con las etiquetas HTML intactas:
Foto: RRSS
Hace casi diez días, las imágenes de varios niños durmiendo en los jardines del hotel Gran Muthu Habana, situado en la zona de Primera y 70 en Miramar, generaron indignación en las redes sociales y rompieron el silencio oficial sobre una realidad que el gobierno cubano ha intentado ignorar durante décadas: la existencia de menores en situación de calle, víctimas del abandono institucional en una isla que aún se presenta como un “paraíso” de infancia.
A pocos metros del lujo reservado para los turistas, estos menores buscaban refugio entre los arbustos de un complejo hotelero operado por la cadena india MGM Muthu. No fue el Estado quien denunció la situación. Fueron ciudadanos como la orfebre Mayelin Guevara, activistas como Yamilka Lafita y periodistas como Yadira Albet quienes lograron visibilizar el caso. Solo tras la viralización de las imágenes el gobierno tomó acción.
El gobierno cubano, que históricamente ha hecho de la protección infantil uno de sus pilares discursivos, se vio forzado a confirmar lo que había negado durante años. En un reportaje transmitido por el Noticiero Estelar de la televisión estatal, admitieron la existencia de estos menores, aunque rápidamente desviaron la atención hacia la “irresponsabilidad parental” de sus familias.
Según la versión oficial, los menores pertenecen a “familias disfuncionales” y se han iniciado procesos penales contra sus tutores. Pero este enfoque punitivo revela más de lo que esconde: el Estado cubano, lejos de asumir su rol en la protección de la infancia, eligió criminalizar a los más vulnerables, sin explicar por qué las instituciones educativas, sociales o de protección no actuaron a tiempo. La propia directora del hotel afirmó que había alertado sobre la situación desde hacía meses sin recibir respuesta alguna. Fue solo tras el escándalo público que se movilizó un equipo gubernamental hacia la zona.
La narrativa oficial intenta encuadrar el fenómeno como una desviación puntual del deber familiar. Sin embargo, los testimonios recogidos por medios independientes y en redes sociales muestran un fenómeno estructural, extendido y cada vez más visible en el paisaje urbano cubano. Niños pidiendo limosna en semáforos, vendiendo pan o maní, cargando carritos en tiendas en divisas, o deambulando en la noche en busca de comida son ahora el nuevo rostro de la infancia cubana.
Lejos de implementar políticas de protección, la reacción inmediata fue otra: limpiar la zona. Testigos presenciales informaron sobre un fuerte despliegue policial en los alrededores del hotel y la desaparición de los menores de la vista pública. No fueron enviados a centros de atención ni se proporcionó información sobre su paradero. «Ya los niños han sido recogidos», comentó una vecina.
El patrón se repite: invisibilizar el problema, negar la crisis, culpar al ciudadano. En 2025, Marta Elena Feitó, entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, fue destituida tras afirmar que “en Cuba no hay mendigos”, una declaración que fue desmentida con miles de fotos y videos de personas durmiendo en las calles.
En 1996, Fidel Castro proclamó: “Esta noche, 200 millones de niños dormirán en las calles del mundo. Ninguno es cubano”. Casi treinta años después, esa frase resuena como una cruel ironía. Las imágenes del Gran Muthu desmienten no solo ese discurso, sino la narrativa completa de un sistema que presume de logros sociales mientras sus infantes duermen en los jardines de hoteles donde una sola noche cuesta más que el salario mensual de sus padres.
Cuba ha ratificado convenios internacionales que prohíben el trabajo y la mendicidad infantil, y su Constitución garantiza el derecho al desarrollo pleno de los menores. Sin embargo, la distancia entre las leyes y la realidad es abismal. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema. La UNICEF, que hasta hace poco reproducía el discurso del gobierno, reconoció en 2024 que el 9 % de los niños en la isla sufren pobreza alimentaria.
Lo más alarmante del caso del Gran Muthu es la ineficiente respuesta institucional. Es la falta de asistencia social efectiva, la escasez de trabajadores sociales, el abandono escolar sin seguimiento, la disfunción de los hogares de niños sin amparo filial, y la impunidad de quienes permiten, y se benefician, del trabajo infantil frente a una tienda en dólares.
Algunos de estos niños, como relatan los vecinos de la zona, piden un peso para comer, ayudan a cargar carritos en los mercados, limpian autos o venden productos. A veces, los propios adultos los empujan a realizar estas tareas. Otras veces, simplemente no tienen otra opción.
El caso de los niños del Gran Muthu es un síntoma de un colapso mayor: el de un modelo que ya no puede garantizar ni siquiera el mínimo de dignidad para sus ciudadanos más vulnerables. La pregunta formulada en redes sociales como denuncia pública de “¿Quién se hace cargo?” aún no encuentra respuesta. Pero definitivamente debería tener consecuencias.