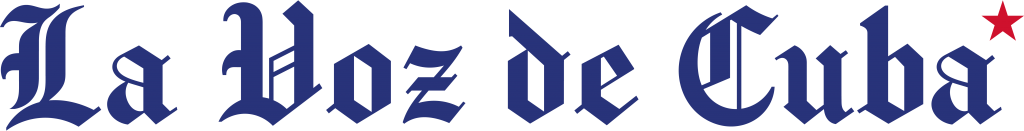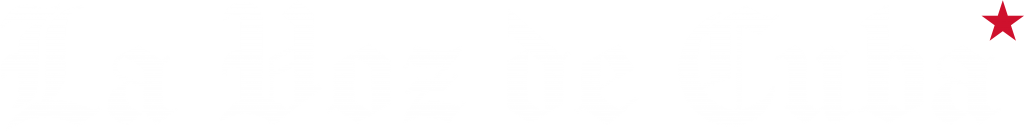Foto: Cuba Noticias 360
Agobiada por los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo y la creciente falta de recursos, Alicia Rodríguez decidió dejar su puesto en un hospital para trabajar como camarera en un restaurante de alta demanda en La Habana. Al principio, todo parecía formal: contaba con un contrato firmado, un salario mayor al estatal y la ilusión de más libertad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la realidad era muy diferente. Se le imponían jornadas agotadoras, no se le pagaban horas extras, los descansos se limitaban a minutos y cualquier queja era respondida con la amenaza de despido.
Sin aviso previo, fue despedida por “baja productividad”, sin indemnización ni explicación, y sin siquiera acceso a un mecanismo para defenderse. Su historia, lejos de ser aislada, es parte del entorno laboral que el nuevo anteproyecto del Código de Trabajo en Cuba intenta reformar.
Aún en un proceso de consulta pública, esta nueva legislación busca reemplazar la Ley 116, aprobada en 2013 y actualizada parcialmente en 2020. El texto vigente se ha quedado corto frente a las transformaciones económicas y sociales que ha experimentado el país en la última década: la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), la expansión del trabajo por cuenta propia, nuevas modalidades laborales como el teletrabajo y un constante reestructuración de entidades estatales. En este contexto, la legislación actual ofrece pocas herramientas para proteger a trabajadores como Alicia.
Una de las principales reformas del anteproyecto es la ampliación de su alcance. Mientras la ley actual se centraba en el empleo estatal, el nuevo texto reconoce de forma explícita todas las modalidades de relación laboral, sin importar el tipo de empleador. Esto es crucial en un contexto donde miles de empleados trabajan en sectores no estatales sin protección real ante despidos arbitrarios, malas condiciones laborales o discriminación.
Además, el nuevo Código incorpora, como principios fundamentales, derechos laborales que antes no estaban claramente definidos en la legislación cubana. Se establece el derecho a un trabajo digno, a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, a la no discriminación, y se prohíben explícitamente el trabajo forzoso, el acoso y la violencia laboral. Aunque algunos de estos derechos estaban reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por Cuba, su inclusión directa en la ley nacional es una novedad que podría permitir su exigencia ante tribunales si se aplica correctamente.
El anteproyecto también introduce nuevas garantías en materia de despido. En la legislación vigente, los trabajadores estatales podían ser reubicados en caso de reorganización, pero el proceso era poco claro y a menudo carecía de respaldo económico. Para el sector privado, no existía una ruta definida. Ahora, se estipula que cuando una empresa —pública o privada— deba eliminar plazas por razones económicas, tecnológicas o estructurales, debe seguir un procedimiento que incluye estudios técnicos, notificación y opciones de reubicación. Si el trabajador no puede ser reubicado, tendrá derecho a una compensación de hasta seis meses de salario, una medida que introduce un sistema de indemnización que hasta ahora no existía en el ámbito laboral cubano.
El texto también incorpora nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo, y reconoce el pluriempleo, estableciendo límites razonables a la jornada total. La edad mínima para trabajar se eleva de 17 a 18 años, en consonancia con estándares internacionales, lo que supone una mejora en la protección de los adolescentes. Además, se proponen incentivos fiscales para los empleadores que contraten a personas con discapacidad, aunque no está claro cuán efectivos serán estos beneficios en la actual economía nacional.
A pesar de sus aspectos positivos, el anteproyecto enfrenta críticas fundamentadas. Expertos señalan que muchas de sus garantías podrían convertirse solo en papel si no se implementan mecanismos de control efectivos, órganos independientes de supervisión laboral y una cultura institucional que priorice los derechos de los trabajadores.
En Cuba, no es inusual que existan leyes avanzadas que luego se apliquen de manera parcial o no se apliquen en absoluto. El escepticismo de trabajadoras como Alicia es comprensible: han visto cómo la legalidad no las protege y cómo el poder sigue concentrado en manos de los empleadores, sin contrapesos.
El nuevo Código del Trabajo puede ser un paso hacia la modernización y justicia laboral, pero su éxito dependerá menos de su redacción que de su implementación. Sin voluntad política, sin transparencia, sin tribunales imparciales y sin educación legal para trabajadores y empleadores, existe el riesgo de que se convierta en una nueva promesa rota, como el contrato que alguna vez firmó Alicia.