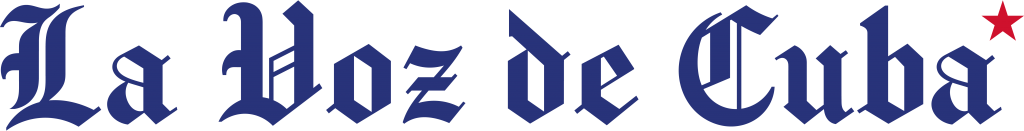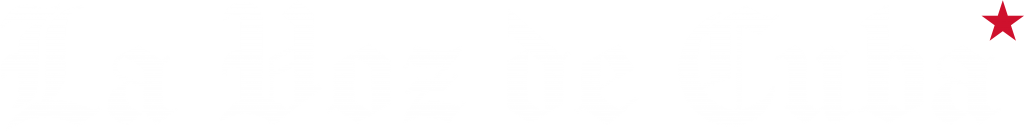Foto: Kazarina Sofía | Shutterstock
Hace solo unos años, la situación en Cuba parecía más grave que ahora, pero hoy en día, nadie recuerda al caracol gigante africano: ese molusco que aparecía en la televisión cada tres minutos y que ahora está más ausente que el pan con bistec y los huevos baratos.
La aparición de esta especie invasora en el país fue registrada por primera vez en 2014, y cinco años después, se había extendido tanto que se emitieron alertas en 13 de las 15 provincias. La prensa lo señalaba como el enemigo público número uno. El año 2019 podría haberse nombrado como el «año del caracol gigante africano».
Luego llegó la pandemia de COVID-19 y la Tarea Ordenamiento, dos crisis de diversas índoles que eclipsaron al molusco. Desde entonces, las referencias al caracol tóxico han disminuido notablemente, lo que no implica que haya dejado de ser una preocupación ambiental y epidemiológica. Más bien, se ha convertido en un problema que los cubanos han normalizado; uno más entre tantos.
“¿Dónde está el caracol gigante africano que al final nunca supe si se podía comer o si él iba a comernos a nosotros?” se preguntaba en julio pasado un reportero del periódico Girón, de Matanzas; una inquietud que ha sido compartida por muchos usuarios en redes sociales en los últimos meses.
Algunas hipótesis irónicas circulan en internet: que si llegó el parole humanitario y emigró como miles de cubanos, que si con él están haciendo picadillo en la bodega, que si regresó a África porque la situación en Cuba es muy difícil… Estas y otras conjeturas se manejan ante la falta de información actualizada sobre el animal que, sin embargo, sigue merodeando por basureros, malezas, campos y ciudades de la isla.
Las fotografías que la gente publica en sus redes personales lo evidencian, mostrando ejemplares de todos los tamaños de esta especie originaria de África oriental, que puede poner hasta 1,800 huevos al año, según el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal.
Cuba se presenta como un paraíso para el caracol gigante africano, ya que se alimenta de hongos, papel, cartón y otros desechos que llenan los basureros de la isla. Es capaz de reducir su metabolismo ante sequías intensas y se reproduce rápidamente en presencia de vegetación abundante, alta humedad, lluvia, carbonato de calcio en el suelo y en ausencia de barreras naturales que impidan su dispersión.
El protocolo para erradicar el molusco existe, al menos en teoría: ante la sospecha o detección de la presencia del caracol gigante africano, el productor debe contactar al fitosanitario de la estructura de base, al fitosanitario de la Delegación Municipal de la Agricultura o a la Estación Territorial de Protección de Plantas.
No obstante, hace años que no se informa públicamente si este sistema ha sido efectivo; tampoco se ha mencionado nada acerca de la Resolución 5 de 2018, diseñada para combatir al molusco, ni del grupo de trabajo temporal compuesto por la Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Quizás todos ellos estén librando una batalla contra el molusco, pero de dicha cruzada no hay señales visibles.
El daño que causa a los cultivos y a otras especies de flora y fauna cubanas ya sería motivo de preocupación; pero además, su papel como hospedador de larvas del nematodo Angiostrongylus cantonensis, un parásito pulmonar de las ratas que puede infectar a los humanos y causar meningoencefalitis eosinofílica, lo agrava aún más.
Los especialistas indican que la infección se produce cuando los humanos ingieren larvas de tercer estadio, al llevarse las manos a la boca después de tocar los moluscos o al consumir productos vegetales frescos crudos o mal cocinados contaminados por las secreciones de los caracoles.
La enfermedad se manifiesta con intensos dolores de cabeza y calambres, según han explicado los expertos. Aunque hay casos documentados donde los síntomas no se revelan, si la carga infectante es muy alta, puede causar daños severos al sistema nervioso central e incluso la muerte. Como si no fueran suficientes los riesgos sanitarios que enfrenta el cubano.
Para reducir el peligro de contacto con el molusco, las autoridades han emitido varios consejos: no botar el caracol vivo en ríos, solares yermos, calles o en la basura recogida por el servicio municipal; no consumirlo, comercializarlo, dispersarlo, ni usarlo como carnada o ofrenda a deidades afrocubanas; evitar el contacto directo con la baba del caracol, y si ocurre, lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón; y no consumir alimentos sin lavar, especialmente aquellos que podrían haber estado en contacto con el caracol.
Aunque en la Cuba de la inflación y la escasez, el caracol ha quedado en el olvido, en varias regiones del área han surgido recientemente alertas por la presencia del molusco, incluyendo el sur de la Florida, donde expertos han señalado que la ola migratoria es la principal vía de entrada de este inquietante polizón.
Lo más probable es que en Cuba, el caracol también se haya multiplicado y se haya instalado a sus anchas tras haberle quitado la atención. Sin un sistema de salud que fumigue contra el Aedes aegypti por falta de químicos, que no hace análisis de plaquetas por escasez de reactivos y que no opera por falta de guantes, ¿a quién le podría importar el caracol gigante africano?